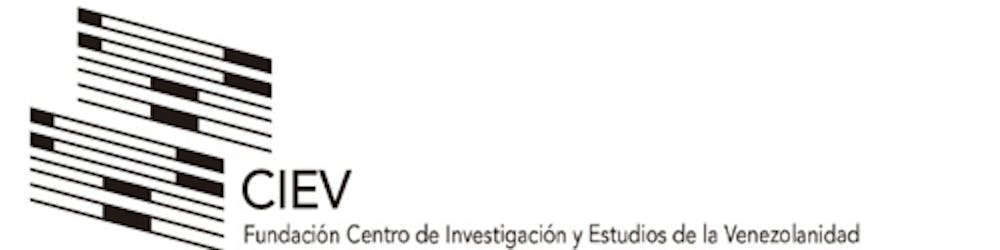Artículo Especial de José Balza, parte del catalogo de la exposición "Grandes maestros, pequeños formatos", realizada en la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Altamira
A Mariela Provenzali
I
Ver un paisaje (pintado o en la realidad) es como descubrir que tenemos más ojos, que nuestra lengua puede inventar sabores, que en el cuerpo nos nacen poderes perceptivos novedosos. Y, quizá, que no habíamos sabido desear.

Autorretrato, Armando Reverón
En esta exposición podemos recorrer paisajes diurnos y nocturnos, de formato vertical u horizontal, de aguas y tierras. Algunos trabajados con óleo y otros con acuarela; creados por artistas del siglo XIX y del XX. El recorrido nos deja frente a una excitante variedad.
Pero me pregunto: ¿en qué son iguales una acuarela de Camille Pissarro, un óleo de Fritz Melbye, ambos de 1852, el riachuelo (1913) de Emilio Boggio, la torre y el monte (1920) de Federico Brandt, una montaña (1943) de Pascual Navarro, un nocturno (1977) de Giogio Gori y los tepuyes (1991) de Ángel Hurtado, diferentes en fecha de creación, técnica y estilo y en las imágenes que muestran, pero incluidos en esta exposición de paisajes? Y como mi selección es hecha por azar, bien pudiéramos elegir otra cualquiera de las obras aquí reunidas –de Narváez, de Rafael Ramón González o del “Indio” Guerra- para formular la misma pregunta.
Una razón para esa identidad podría consistir en que todas ellas son la huella de un momento, de la plenitud efímera atrapada por el artista en la superficie del cuadro. Por muy similares que aparezcan a cada día, los elementos que originaron la obra –colores, luz- se alteran incesantemente y el ojo (el ánimo) del artista puede cambiar de emotividad. Ya que, como indica Leonardo, lo pintado está primero en la mente y después en la mano.
En seguida podríamos pensar en su mutismo. O su neutralidad. La figura de un santo o de un guerrero trae de manera obligada el eco de su trayectoria. Cuando la vemos ya estamos escuchando preceptos, frases, arengas, denuncias, conquistas. El paisaje guarda y revela siempre una primera vez: la de nuestro encuentro con él. Por lo que al amar o familiarizarnos con lo que representa, siempre seremos nosotros mismos los responsables de esa significación.
Utilizo ahora la designación empleada por Christopher S. Wood, de la Universidad de Yale, para calificar lo que, según él, serían los primeros paisajes pintados en Europa: “independencia”. Y que fueron creados por Albrecht Altdorfer a comienzos de 1500. Paisaje independiente, que no se apoya en tradiciones culturales, religiosas o épicas: que no cuenta ninguna historia. Esta independencia del paisaje puede ser una tercera razón para responder mi interrogante.
De otra manera, la crítica venezolana Katherine Chacón ha insistido en que el paisaje es una expresión autónoma. Y yo la entiendo en esta misma línea de plenitud, de suficiencia y carácter absoluto que el paisaje contiene al arrancar el momento de su transcurrir y convertirlo en el tiempo efímero, ahora de nuestra percepción. Y en el silencio nunca aprisionable de su sentido.
II

La torre de la Catedral, Federico Brandt
Pero si el paisaje no nos cuenta una historia, veamos algunos detalles sobre su posible historia.
Algunos siglos antes de Cristo ya los instrumentos, la técnica y una afinada sensibilidad hacían de China un desarrollado centro del paisaje, tradición que aún perdura; y cuyas causas deben haber obedecido a complejas motivaciones espirituales y económicas. En cambio, podemos ver vasos y copas que, para el siglo V aC. en diversas regiones de la Hélade, muestran escenas completas y matizadas: guerreros y caballos en marcha o esa impresionante imagen de Ulises y las sirenas del Museo Británico en Londres, donde, obviamente, el fondo es el mar y del cual, sin embargo, no vemos más que un sugerido oleaje. Desde la cultura pompeiana nos llegan escenas urbanas, rurales y míticas, provenientes de Stabia o Pestum, siempre como apoyo a una trama con personajes. Detalles paisajísticos explícitos hay en ellas, pero son detalles para resaltar la acción de los protagonistas. La pintura bizantina se recrea especialmente en la iconología cristiana. Bonampak y otras zonas mayas, en abundantes murales y piezas de cerámica, narran dinastías y costumbres, sobre espacios coloridos sin especificidad. Sería difícil hallar un paisaje autónomo en estas culturas.
En el territorio de lo que iba a ser Venezuela vasijas, con forma propia o humana, poseen decoraciones atrayentes: ¿han alcanzado allí sus hacedores un especial grado de síntesis y abstracción o son signos sobre elementos naturales –ríos, hojas, animales- no solamente ingenuos sino también indicaciones sueltas, fragmentarias, de una totalidad, posibles señales de un paisaje disperso? Notas visuales que parecen permanecer en un suspenso del inconsciente estético o apuntar hacia una posible integración de imágenes hasta que en el siglo XIX confluyan como parte o totalidad de un paisaje.
Y que ahora, aquí, contemplamos como materia de momentos efímeros.
III
El contacto de Cristóbal Colón con las aguas del Orinoco en 1498 inicia un reflejo entre la naturaleza de este país y la escritura (en español) que aún estamos viviendo. Sin embargo, siglos y tal vez milenios antes, los habitantes autóctonos ya habían captado en sus cantos, ritos y poemas la poderosa presencia de su paisaje.
Desde 1933, poco después de su llegada a las tierras altas del Caroní, yendo de San Francisco de Luepá a Santa Elena de Uairén el padre Cesáreo de Armellada advirtió el uso de los tarén por los indios Pemón. Treinta y tres años después en Kavanayén reúne y redacta lo escuchado hasta entonces, que constituye el libro Pemonton Taremuru (Invocaciones mágicas de los Indios Pemón).
Nos revela el autor que durante la primera década de su estancia allí, los tarén le interesaron sólo como elementos etnográficos. “Lentamente fui descubriendo una serie muy variada de tarén o una serie de facetas de ellos. Así, más o menos, fueron apareciendo ante mi vista: a) eran malos deseos o malos quereres, lanzados de alguna manera contra las personas mal queridas; b) eran las defensas o “contras”, usadas por los indios para alejar de sí aquellos malos deseos o prevenirse de ellos; c) eran la manera, que tenían el padre y la madre de recién nacido, para saltarse una serie de cosas y acciones, que harían daño a su hijito; d) eran el preventivo para poder comer en compañía de saresán (los que tienen familiares recién muertos) (…) e) eran un medio usado por los enamorados para atraer hacia sí el afecto de la persona querida; (…) h) servían también para enfrentarse a las cosas nuevas y desconocidas, sin temor a dañarse con ellas”.

Vista del Anauco, Robert Ker Porter
Considera Armellada que los tres géneros literarios del Pemón son: los pantón (cuentos y leyendas), los eremú (cantares) y los tarén; que cada uno de ellos posee una profunda vinculación con el habitat y la expresión personal: los primeros se narran en llanuras, lomas y cerritos, con voz corriente; los segundos en serranías y tepuyes, en voz alta y a veces con instrumentos musicales; los terceros “por debajo del nivel ordinario y algo bajo tierra, como los diamantes y cochanos, en los pozos profundos de los ríos, en los barrancos y socavones (…) en voz baja y misteriosa”. Y casi nunca un extraño puede observar o advertir este recitado.
Sin duda los tarén participan del ensalme, de la poesía y la comunicación con divinidades, celestes o naturales. Y poseen invocaciones y segmentos narrativos, con imágenes y personajes. Una profunda mixtura de emotividad, deseo, fe y arte.
Hay un tarén, que nace con el ser humano y que llega a los oídos de Armellada tal como debió circular en aquel mundo original antes de la llegada de los españoles. Se trata del Tarén para echar fuera la Locura.
Una síntesis de la intuición y lo genial trazada con elementos de ingenuas imágenes, enérgicas personificaciones y asomos abisales a la psique. He aquí algunos fragmentos. ¿No estamos ante un franco paisaje verbal?
“Este tarén comienza por aquello de que a Wekpuimá (un bello y altísimo cerro) le metieron en la cabeza patos, garzas, los que llamamos “tararamú”, también váquiros, venados, etc. Después los trancaron bien, poniendo en el hueco por donde los habían metido una fortísima ventana.
“Dentro ya de la cabeza del cerro y bien trancados con la ventana, aquellos pájaros grandes y aquellos animales de cuatro patas daban vueltas y más vueltas buscando por dónde salir, pero no lo encontraban. Con esto le pusieron atontada la cabeza y esto fue el comienzo del “kadavai”.
“El cerro estaba extremadamente acongojado: “¿Quién podrá subir hasta acá para abrirles la ventana? Nadie; no hay nadie que suba hasta acá”. Así estaba pensando el cerro.
“Pero siempre hubo alguno que subiera, alguno que se topara con él al tiempo que estaba sufriendo aquellos terribles dolores de cabeza. El que anda por aquellas alturas lo encontró; el que iba a ser su tarén, el que iba a desbaratar aquel mal: El rayo”.
¿No hay en esta metáfora sobre la locura un desarrollo narrativo que hubiera hecho las delicias de Hyeronimus Bosch, de Arcimboldo, de los surrealistas, de Chagall y de Jung?
En fin, poesía, épica y narraciones ejemplares estuvieron contenidas en aquello que los indígenas, mediante sus lenguajes, empleaban para distinguir momentos de su historia, de sus aventuras, de sus señores y sus divinidades; para explicar no sólo fenómenos naturales sino también hondas áreas del brillo o de la penumbra mental. Y en el habla indígena han permanecido hasta hoy.
Desde siempre –cronistas, sacerdotes- la vasta naturaleza fue descrita, a veces en magnífica prosa, o versificada; de tal modo que, entonces y ahora, nuestra poesía ha atendido con singular atención tierras, ríos, selvas, ciudades. Muestra de ello está en autores como fray Juan Antonio Navarrete, Bello, Lazo Martí, Salustio González Rincones, Enriqueta Arvelo Larriva, Ramos Sucre, Palomares, Guillermo Sucre, Gustavo Pereira, María Ramírez Delgado Igualmente ha ocurrido con el cuento y la novela.
Un notable grupo de mujeres compuso música entre nosotros desde el siglo XIX. Teresa Carreño, de manera notable. Afirma Desirée Agostini: “Muchas mujeres se destacaron como compositoras, pianistas, cantantes, instrumentistas de orquesta, copistas y profesoras de música e instrumento. (…) Entre ellas están: Isabel Pachano de Mauri, Dolores Muñoz Tébar de Stolk, Adina Manrique, María Montemayor de Letts, Leticia Agüero, Rosario Silva Simonovis, María Teresa Silva, Trina Castillo, Engracia Agüero, Sofía Limonta de Mora, Rosa María Miramontes de Basalo, Cleofe Arciniega, Adelina Spinetti, Amelia Pérez Dupuy, Sofía de Pecchio, etc”. Y mucha de esa música atienda a lo inmediato, a reflejar el lugar.
Del siglo XX podemos destacar, entre otras, a las siguientes, en quienes el gusto por retratar un paisaje es deliberado: María Luisa Escobar (Naranjas de Valencia, Modesta Bor (Árbol de canción).
En cambio, resulta curioso que sean pocas, creo, las pintoras, que hayan elegido al paisaje como foco. Dentro de estas, recuerdo a Elisa Elvira Zuloaga, Gladys Meneses, Aglays Oliveros, Anna María Mazzei, Corina Briceño.
En el arte musical sinfónico el paisaje tiene referencias de extraordinario valor: Juan Bautista Plaza con el Ávila (El picacho abrupto), Antonio Estévez con el llano (Mediodía), Evencio Castellanos con el Orinoco (El río de las siete estrellas), etc.
No deja de asombrar cuántas mujeres, en el área, abordan con su música lo rural y lo urbano: Nelly Mele Lara, Ana Mercedes Asuaje, Blanca Estrella de Méscoli, Josefina Benedetti, Diana Arismendi, etc.
IV
De manera paradójica, ante la independencia del paisaje como pintura, entre nosotros su cultivo y su presencia ha despertado visiones analíticas de notable valor intelectual. Ya en 1912 el excelente crítico Jesús Semprum, testigo privilegiado de ese movimiento, escribía sobre el Círculo de Bellas Artes. Dirá acerca de Manuel Cabré: “…sabe poner el alma donde sus predecesores ponían solo pinceladas: aquellos cerros tiemblan en la reverberación del mediodía; aquéllos árboles se esponjan en la atmósfera luminosa, ebrios de oxígeno…”.

Parque de Luxemburgo, Cabré
Partiendo de un estudio de Juan Carlos Ledezma, editado por el Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu de Maracay, Katherine Chacón, como vimos al comienzo, retoma la condición autónoma del paisaje y profundiza así: “Ciertamente, es interesante detenerse en esta condición autónoma del paisaje, es decir, en el hecho de constituir éste un terreno para una “pintura sin tema”. Esta condición ha otorgado al género la capacidad de instituirse como una esfera de legitimación de lo pictórico, un campo sensible donde la pintura cobra relevancia por sí misma y no por su sujeción a factores narrativos o francamente exteriores.
También recorre su génesis: “El paisaje venezolano, surge tímidamente como tema autónomo a mediados del siglo XIX. La época colonial, imbuida del espíritu religioso que la caracterizó, y la época republicana, regodeada en el tema heroico, no fueron buenos contextos para su desarrollo. En cambio, el espíritu cargado de romanticismo y naturalismo de muchos artistas extranjeros que vinieron a nuestro país entrado el siglo XIX, dará pie para que surjan las primeras representaciones del paisaje venezolano como un género independiente. Posteriormente, a finales del siglo, pintores académicos como Martín Tovar y Tovar, realizarán vistas de Caracas y sus alrededores, que se sitúan hoy como verdaderos antecedentes de la pintura paisajista nacional.
Pero será en los comienzos del siglo XX que el género se encumbre como una temática que se afianzará como una tradición dentro de la historia del arte venezolano”.
Con su original, aguda percepción, el poeta y crítico Luis Pérez Oramas ha encontrado que “hasta el advenimiento del paisaje, la pintura era el espacio en el que un evento debía encontrar su representación”. Para él, en Europa, con el cuadro La tempestad de Giorgione la narración pictórica sufre su “desarticulación definitiva”. Desde entonces ocurre la “desagregación de sus figuras narrativas”; es decir, el predominio de la pintura sin tema. En ese proceso, al Giorgione, suma Pérez Oramas El sermón de la montaña de Claudio de Lorena.
En su análisis de la Divina Pastora pintada en 1820 por Juan Lovera, Pérez Oramas encuentra “el primer Ávila de nuestra cultura”, como una loma, junto a las colinas de Catia y Sarría. Y en el último cuadro de Arturo Michelena (1898) el cuerpo escondido de la montaña. Desde luego, detecta en Reverón, no solo la luz, sino “una sombra oscura y delgada”: el Ávila de espaldas. Y en Roberto Obregón una “disección indicial” de la montaña.
V
A estas alturas bien podemos preguntarnos quién es el paisajista. Puede haber dibujado o pintado figuras humanas, pero (Altdorfer, Cézanne, Reverón) se centra en la horizontalidad. Como si su libertad tuviese carácter espacial y en un estado permanente de prolepsis necesitara, anticipara la expansión para su gesto más hondo: pintar.
No debemos olvidar que toda presencia humana en el plano atrae connotaciones previsibles, mientras el paisaje, aunque apunte a imágenes dolorosas o celebratorias, carece de moral. No se necesita ilustración histórica para admirarlo; en el fondo se trata de geografía convertida en arte: tanto en su misteriosa abstracción, como ocurre con Gladys Meneses o en su versátil cromatismo, cuando trabaja Aglays Oliveros. El paisajista es un sustituto de la realidad en sentido ético: se convierte en su objeto, liberados ambos.

Tepuyes, Ángel Hurtado
Esto tal vez lleve a concebir al paisajista como un vidente involuntario. Tiene que pintar aquello que lo ha atraído y fascinado, pero mientras realiza la obra y parece estigmatizado por el panorama o sus detalles, realmente se ha enamorado de sus estados de ánimo.
Y quizá lo que más nos atraiga de un paisaje es la huella material o el aura total que su hacedor deja en la pieza, sin saber que lo hacía, porque su conocimiento pertenece a la mano y al ojo y su alma visiva a la escena misma. Vemos, mediante el cuerpo del paisajista, a la naturaleza –al tema, en general- invadirnos, mientras abandona a su hacedor. El paisajista también nos sustituye y por eso encontramos el violeta de Brandt, el toque cinético de Abdon Pinto, las distancias piramidales de Navarro, la tierra-cielo de Poleo, la vegetación espumante de Próspero Martínez, el ritmo de Narváez, entre otros elementos aquí exhibidos, como una continuidad de nuestros propios gestos.
Esto quiere decir que el paisajista actúa fuera de la naturaleza, al contrario de lo que deberíamos creer, que nos domina con su idioma propio, absoluto, y tal vez nos deposite en un lugar encantado –este, desde donde miramos- porque su verdadera visión es ciega (es la nuestra) o porque con su arte, con él y nosotros forja (nos coloca) en un sueño común.
Caracas, septiembre 2015
Grandes maestros, pequeños formatos" se exhibirá hasta el 13 de enero de 2016 en la Galería CAF, ubicada en la Avenida Luis Roche, Torre CAF, Altamira. De lunes a viernes de 10:00 a.m a 5:00 p.m y domingo de 11:00 a.m a 3:00 p.m.
REFERENCIAS
Agostini, Desirée: Las mujeres en la música del siglo XIX venezolano.
Colección Musical de Humberto Sagredo Araya, (Repositorio coral) CEDIAM, Caracas, UCV.
Chacón, Katherine: Arte en el paisaje venezolano, Colección Mercantil, Caracas, 2005.
Pérez Oramas, Luis: Ávila, Luis Lizardo, Sala Mendoza, Caracas, 2012.
Mirar furtivo, Conac, Caracas, 1997
Papaioannou, Kostas: Arte griego. Edit. Gustavo Gil, Barcelona, España, 1973.
Quignard, Pascal: Le sexe et l´effroi, Gallimard, Paris, 1994.
Semprum, Jesús: Crítica, visiones y diálogos, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2006.
Wood, Christopher S: Albrecht Altdorfer and the origins of landscape. The University of Chicago Press, Great Britain, 1993.