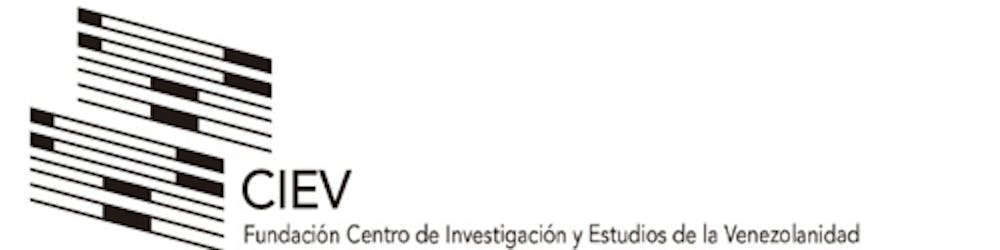Al observar las últimas dos décadas en Venezuela es fácil notar que se han producido diversos procesos de transformación en todas las áreas, con epicentro en el accionar político, y en esos años el desprendimiento por parte de la población se ha vuelto una constante que va desde bienes materiales fácilmente identificables (haciendas, fábricas, mercancías) hasta intangibles como “el futuro”, la posibilidad de elegir y la patria misma.

Foto: Anghela Mendoza La Burriquita, Puerto Píritu, Celebración Virgen del Valle, 2014
Lo que es propio, de uno, que pertenece, tiene formas diversas. El cabello crespo, un apartamento en San Bernardino, la nacionalidad venezolana, las tradiciones de la infancia, las expresiones culturales que acompañan nuestras vidas, infinidad de cosas de las que quizá no se tenga conciencia plena, pero que son pertenencias que nos determinan y que se suman a la identidad de cada quien.
Entonces, ¿qué hace que una persona se desprenda de lo que es suyo? Existen dos opciones básicas: por una parte, la voluntad propia de compartir lo que se posee y, por la otra, la coerción. Simple.
En Venezuela, ¿este desprendimiento sostenido de los últimos años responde a decisiones propias o a substracciones? Muchos tendrán la tentación de responder de inmediato que se debe a esto último, como si todo lo cedido se tratara de fincas expropiadas, pero no todo es así, y es precisamente esa premura irracional para hacer las cosas, para responder a la estrategia ajena, para entender cuanto acontece, la que ha potenciado esta pérdida de lo nuestro y nos ha dejado sin ganas de recuperarlo.
“No hay café, no hay electricidad, pero tenemos patria”, dice un ciudadano clase media mientras hace la cola en el supermercado para comprar los productos permitidos según el terminal de cédula de identidad y lo dice convencido de que esas palabras hieren a alguien más que a sí mismo, porque ahora resulta que la patria le pertenece a algunos, mientras otros se han desapropiado de ella.
“Es que aquí no hay futuro, porque nos lo robaron”, dice una madre en el aeropuerto mientras despide a su hijo que se va a otro país para hacer su vida y lo dice en voz alta, quizá para convencerse a sí misma de las razones de esa pérdida.
Son casi veinte años de cambio violento, propio de revoluciones (sin entrar a discutir si la que vive el país realmente lo es), y el saldo de los desprendimientos es inmenso. La música de Alí Primera, el color rojo, la permanencia en el país, el orgullo bolivariano… integran esa larga lista de partes nuestras que ahora son propiedad de algunos. Son piezas tan pequeñas como una anécdota de nuestra historia, como un artículo alterado en nuestra Constitución, como un voto más o menos en una reunión de vecinos para resolver problemas de la comunidad, como lo cotidiano que nos agobia, como lo que se olvida en el camino, como una tuerca que se presume insignificante ante una gran maquinaria, detalles de los que se prescinde pero que en verdad componen el fundamento de lo que somos.
Mientras las sustracciones concretas se han ido materializando y se han cuestionado públicamente y la polémica que han despertado incluso llegó a tribunales internacionales, la gente común -en un intento por marcar distancia de los otros que no piensan igual- ha estado desprendiéndose a diario de espacios, cánticos, colores, en una sucesión de actos que terminan por convertirse en la entrega insensata de lo que es propio, de lo que nos pertenece a todos.
Sin el convencimiento de que estas cesiones voluntarias son una validación de aquello a lo que nos oponemos, un premio a esa tendencia en vez de un castigo, el desprendimiento de lo que reclamamos, no existirá la posibilidad de reencontrarnos con lo que somos (sin el ánimo absurdo de volver a ser lo que fuimos), ni la opción de encarar la tarea de construir nuestro futuro sin que otros lo hagan.