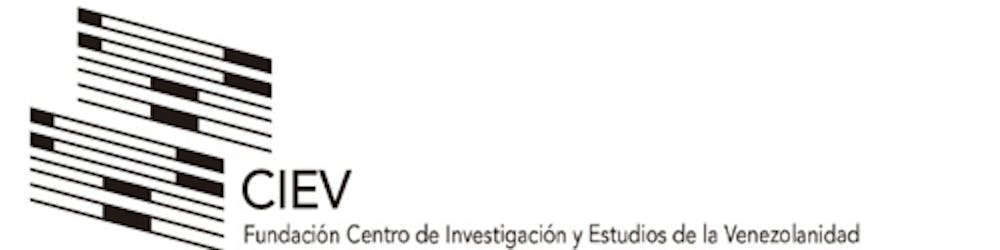La intimidad de la artista venezolana Gladys Meneses,
la mirada de un amigo entrañable
Primera parte

Aquella tarde estábamos en una casa en la que el más joven se siente anciano al lado de su dueña, una mujer madura que no puede ser otra cosa, sin embargo, más que una eterna joven. Vestía blue jeans y una blusa blanca vaporosa. Leíamos, porque ella es una lectora formidable, La herencia de Eszter del escritor húngaro Sándor Marai. Asombrados ante el despojador Lajos y la entrega sumisa de Eszter pasaban las horas; entre tanto la casa se iba llenando de visitantes que de inmediato quedaban atrapados por la trama de la novela y que participaban activamente con sus opiniones sobre la perversión sin límites y el despojo de lo último que le quedaba a aquella mujer: su jardín. Finalizada la lectura, la dueña de la casa propuso un brindis; también, que saliéramos a comer algo, todos, en algún restaurante de pescado. Unos fuimos, otros se declararon derrotados y no nos acompañaron. Comprendí que la dureza ante lo inevitable del destino los había despojado de fuerzas tanto como Lajos hizo con los bienes de Eszter.
Estamos en mayo y la dueña de la casa, como todos los años desde hace tiempo, organiza la semana de La cruz de mayo. Se hará frente a su casa, en una calle adornada para tal fin y con kioscos con comida típica y dulces. Hay una cruz enorme, de madera, hecha por el escultor Pedro Barreto; frente a ella, los cantantes dirán sus versos, harán chistes, tomarán. Muchos bailarán, otros escucharemos las cadencias de esa música que, siendo tan nuestra, pudiera ser de España. La dueña de la casa no para un segundo; todo ha de salir perfecto, tanto, que también los errores formarán parte de este adjetivo.

Recuerdo la presentación de Un solo pueblo cuando estaba comenzando; a la mañana siguiente vería a todos sus integrantes tirados en la arena. Recuerdo a Lilia Vera, muy joven entonces; a la siempre espléndida María Rodríguez, a un galeronista margariteño cuya voz no he podido olvidar así como tampoco recordar su nombre. Tantas cosas recuerdo de entonces ("No me pidan que cante que no puedo") que estas se acumulan como en un collage imprecisable; y entonces el único recuerdo nítido es el de la organizadora. Ha solicitado ayudas, cuando ha creído indispensable, aunque sabe que la vigencia de la actividad anual depende más de la gestión propia que de la ayuda gubernamental o privada. Un séquito de amigos y alumnos la acompaña siempre en estas actividades. Mujeres del barrio donde vive preparan las comidas, los dulces, los recuerdos. Rafael Montaño asistirá siempre, incluso si la edad ya no le permite cantar; igual Lilia Vera, con su voz siempre perfecta.

Vamos a una isla llamada La borracha. Planchart, uno de los inseparables de la dueña de casa, tanto que en caso extremo ella preferiría deshacerse del marido que de él, Planchart organiza la expedición en una lancha llamada El Warao, reminiscencia de la etnia indígena que habita en el Delta -región donde nació la dueña de la casa-. Allá, en La borracha, conocemos a Guaro, un pescador de edad imprecisable aunque sin duda muy viejo. Guaro nos obsequia unas langostas y unos tragos de brandy; también algunos chistes. Dicen que Morela Muñoz fue a la isla con la dueña de casa y Guaro le dio un trago del mejor brandy posible: entonces ella cantó toda la noche, su voz de terciopelo. Dicen que el poeta Gustavo Pereira una vez pasó por allí y dijo algunos de sus versos. No fue posible dormir ni aquella ni las noches siguientes en La borracha: había demasiado fervor por el paisaje nocturno y las olas que con suavidad se depositaban en la playa. La dueña de la casa hizo comidas exquisitas que nunca más he de volver a probar. Planchart hacia viaje tras viaje a tierra; iba a buscar "pertrechos": agua dulce para beber y bañarse, licores indispensables y siempre escasos. Con Planchart salíamos a pescar mar adentro; algunas cunas era toda nuestra pesca. Una vez me lancé al mar en un sitio desde el que no se veía tierra firme por ningún lado. Planchart tuvo que rescatarme entre bromas. Al saber lo que había pasado la dueña de la casa me pidió entre risas tener más cuidado: "El mar no es el río" -me dijo apelando a nuestro lugar común de nacimiento.

Nos veremos en una tasca ubicada en la Plaza Morelos de Caracas. Es el 27 de febrero de 1989 y como tantos otros ignorábamos lo que ya estaba comenzando cerca de la capital. Somos puntuales. La dueña de la casa pide su bebida de siempre, yo la acompaño. Hablamos, por supuesto, de pintura: ella no esconde su pasión por el grabado japonés y por Magritte. Yo le cuento de un autor húngaro que me gustaría leyera. Ella dice que es una buena excusa para ir a su casa, en Lecherías, y ponernos a leer. Quedamos en la fecha, que será postergada por lo que ya asoma en la capital. Hay mucho silencio en la tasca y solo uno que otro comentario sobre algo extraño que está ocurriendo. El mesonero finalmente nos dice que hay disturbios en la ciudad y que es prudente pagar la cuenta e irse a casa cada quien. La admiradora de Hokusai tiene un apartamento en Parque Central, relativamente cercano a la Plaza Morelos. Salimos y el día se transforma. Hay fogatas en las calles, disparos, saqueos. Ha comenzado el Caracazo y los días de muerte, desapariciones, masacres, protagonizados por las fuerzas armadas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez