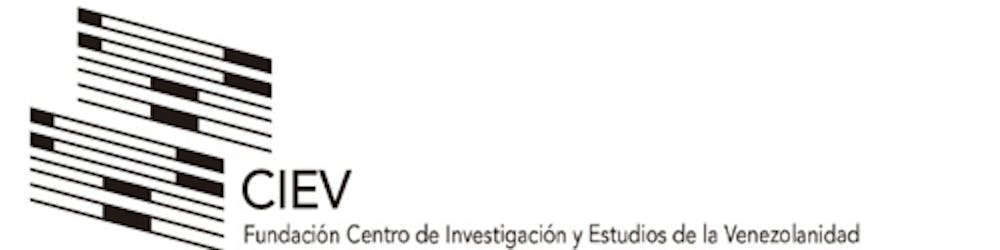Una canción estrictamente metafísica de Eudes Balza titulada La Ventana, hace pensar por su letra en un pintor-escultor llamado Hernán Rodríguez, quien al igual que Balza es oriundo del Delta del Orinoco -una región a la que ellos no dudarían en calificar clara y distintamente como el paraíso.

Los dos, para sumar las coincidencias, nacieron en un pueblo cuyo santo protector es San Rafael:
Te asomas a la ventana y allá afuera están las cosas, los naranjos, [...], el día jueves. Todo está afuera porque está dentro de ti,
dice parte de la letra de aquella canción. Y es eso -en la ventana y entre otras cosas- lo primero que viene a la mente de quien, asiduo de Balza, mira la última obra de Rodríguez -una escultura. La misma lleva por título Mil y un árboles, es de 2015, pertenece a la serie Árbol y ha sido realizada con hierro forjado, soldado y patinado.

Que un árbol sea de hierro es lo menos que puede imaginar quien vaya sin preparación a ver esa pieza; que su tronco mínimo y raíces enormes recuerden seres (o cosas) integrantes de alguna de las tantas invasiones de alienígenas sufridas por la tierra desde que el mundo comenzó y renovadas hoy en comics y películas, pudiera carecer, aunque no del todo, de importancia; que su fronda sea un enramado de vegetales aparentes o una cabellera de mujer africana (o afro-venezolana, para decirlo con palabras que nadie debe repetir, dada la carga de esquizofrenia y racismo que tienen), debería interesarnos; que todo eso esté presente allí como un desafío o una invitación, tendría que llenarnos de preguntas o llevar a decir, nuevamente:
Todo está afuera / porque está dentro de ti.

Hernán Rodríguez
En la historia del arte no es extraño conseguir desviaciones aparentes que nublan la intelección perceptiva. En el pintor venezolano de la colonia-independencia Juan Lovera la observamos en sus cuadros de gran formato e independentistas que celebran el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811; allí los personajes son recuerdos pegados al lienzo; los objetos, dudas-certezas de la mente en espera de una segunda oportunidad. Igual pareciera suceder con ciertas obras de Leonardo, sobre todo con aquella última cena que elude el muro y se carcome como si su pertenencia a él fuera el fruto de un desliz experimental del pintor. Esa obra también está a la expectativa (ya para siempre) de una segunda ronda. ¿Podríamos sumar a esta lista de espera al curvilíneo y amable Federico Brandt, cuyo pincel olvidó la recta? ¿Podríamos hacerlo también con el insinuante Armando Reverón, a quien le basta con que evoquemos al observar el lienzo el cuerpo de la mujer, que en realidad es el cuerpo textil de una muñeca; o la palmera, que es apenas tres trazos, o el uvero que también es casi un sucedáneo azorado de luz de lo que pudo haber sido -y oh maravilla, es- un paisaje intrincado? Y en el caso de Rodriguez, ¿podríamos intentarlo con un árbol suyo, a pesar del material utilizado o acaso justo por éste? Dicen que la obra de arte, la cual goza del privilegio de que no precisa convencer a nadie, tiene a la no certeza como parte suya consustancial.

En todos esos autores -y en el arte en general- lo que está afuera, ese todo del que habla -enfática- la canción de Eudes Balza, es solamente un simulacro, una proyección siempre mal lograda de lo que está adentro; cuestión de la que habló hace siglos un ¿conocido? artista: por ello las quejas del autor, aún dentro del orgullo por la pieza cumplida; por ello las excusas; por ello -siempre- la salida a lo otro, a aquello que debió ser y que en el fondo acaso es: ansiedad de ser un otro y tal vez si hay talento y suerte, serlo.
Porque en el sentido de no-del-todo-ser-lo-que-aparenta-ser, que es a fin de cuentas de lo que hemos estado hablando, esa escultura en hierro de Hernán Rodríguez es un dibujo trastocado en escultura: aquello que este artista observó en el Delta (árboles, hierbas y agua), aquello que entonces dibujó sin soporte (solo, asomado a la ventana) o aquello que llevó a cabo ("viendo" esa cosa que es un naranjo o es un día) únicamente en la imaginación precoz; aquello que, ahora sí, sublima en un material que le ofrece la lucha y lo convida al reto.

Hernán no los elude y como el artesano de la Edad Media o del Renacimiento, que preparaba la madera o el lienzo, los pigmentos y los pinceles aptos para hacer el cuadro, así, con parsimoniosa dedicación él prepara y dobla, da forma a las cabillas que después ha de soldar, una a una, en un lugar y en otro, hasta que el árbol que vendrá le permita al artista traerlo: metal ansioso de lo vegetal que lentamente se separa del suelo, que lentamente sube para mirar lo que será, que lentamente se bifurca en ramas y metamorfosea en presupuestas hojas livianas como el viento.
No es un misterio para nadie que Hernán Rodríguez fue antes que nada un niño, un amante del diseño, un saxofonista, guitarrista, cantor y dibujante, y que sus hojas de árboles deltaicos saturan hojas de papel y lienzos, arrollados y guarnecidos de la vista ajena por el autor. Desde hace algunos años los árboles en hierro le atraen y a resolverlos dedica horas y días de fatiga innumerable. Como en todos, también en él hallamos ejercicios fallidos, esculturas que no han podido ser. Pero eso es tan natural que suena innecesario siquiera mencionar. Nada es sencillo en eso que llaman el arte, todos sabemos.
Schopenhauer argumentó que los paisajistas "han pintado objetos de paisajes sumamente insignificantes, produciendo así ese efecto de forma aún más grata"; los uveros de Reverón recuerdan este argumento schopenhaueriano; pero también las "insignificantes" hojas de los dibujos de Hernán Rodríguez, esas que a la larga darían lugar a sus árboles metálicos, lo hacen.
Margen de color local
Dijo Cristóbal Colón al acercarse al Delta del Orinoco y saborear "aguas cada vez más dulces y más sabrosas", que estaba en el ansiado paraíso, tan requerido por la gente de su época. Dijo León Pinelo, nacido a finales del siglo XVI al parecer en Valladolid y venido a América (al Perú, exactamente) por pertenecer a una familia de judíos conversos cuyo abuelo, acusado de judaizar, sufrió el calor de la hoguera inquisidora, que el paraíso está en América y especificó que el lugar de su ubicación era el Perú. Entre tres opiniones llevadas tal vez por el querer que da el regionalismo (las de Balza, Rodríguez y Pinelo) deberíamos optar por una menos comprometida como la del Almirante del Mar Océano y decir que el paraíso en efecto está en América y está en el Delta del Orinoco. (Colón, sin embargo, no llegaría al Delta ni vería el Orinoco.)

Palabras finales
Si los que asientan que la realidad se complace en imitar a la ficción están en lo cierto, ¿no deberíamos esperar que en cualquiera de estas mañanas -al despertar- un bosque de hierro aparezca en remplazo del bosque vegetal? ¿O acaso eso está ocurriendo ya y Hernán Rodríguez con sus esculturas metálicas solo sea aquel que pone en práctica y de manera original la anciana mimesis?
\Las imágenes reproducidas son propiedad del artista*