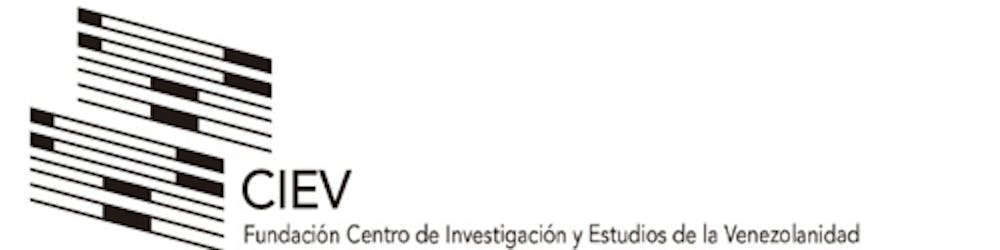Es estos días vino a mi mente el recuerdo de mi madre junto al dorado color de la melcocha. Era de sus dulces favoritos. La imagen que me visita tiene que ver con el momento de estar batiendo la melcocha. La delgada barra dorada venía envuelta en un celofán transparente que se enrollaba en los extremos de la barra. Ya libre de su envoltura era estirada y doblada por sus manos, gracias a su elasticidad natural. La barrita a medida que se iba doblando se hacía más elástica por el calor del movimiento, se alargaba y alargaba. Doblar y estirar. Un ritual que se prolongaba. Melcocha viene de miel y cocha, que es el femenino de cocho, una forma irregular del verbo cocer, advierte el Diccionario de la Real Academia Española. Miel cocida. Es decir, que ese dulcito barato que se ofrecía amontonado en una bandeja plástica, está antecedido por toda una tradición, tiene raigambre. Aquello que creemos regional tiene versiones en muchos otros lugares y con variantes que descubren matices familiares. ¿Cuántas manos, a través del tiempo, estaban batiendo esa melcocha?, me pregunto ahora. Yo veía cómo, a medida que avanzaba el batido, se estiraba y suavizaba cada vez más la rica barra de papelón. Porque era de papelón la barra y era parte de los dulces tradicionales que eran llamados criollos. Mientras la veía, pensaba en la plastilina, mucho menos elástica, pero la conocía bien de verla y trabajarla en las bajas mesitas del colegio en donde estudiaba.

Ya en esos lejanos años, los dulces criollos estaban segregados del reino de la repostería donde habitaban con comodidad las milhojas, las tortas cubiertas con caramelo, guanábana y, por supuesto, chocolate. Todavía no habían llegado a ser populares los profiteroles y, mucho menos, las tan de moda hoy en día, torta de Santiago o la Pavlova. Pero los sabores de los aliños, la canela, el clavo, la pimienta dulce, el anís junto al sabor del papelón, el piloncillo de otras latitudes, mantienen un inextinguible lugar en la memoria. Dulces, sin duda, impregnados de un sabor colonial y laborioso.
Otro de sus dulces favoritos eran los aliados, una espuma blanca que dejaba en los dedos un polvillo blanco con el que se cubría toda su superficie. Los de aquella época eran hechos con gelatina de la pata de res, a la usanza tradicional. Luego, usaron la práctica gelatina en polvo pero ya no fueron lo que eran.

Cortesía: Crónica Uno
Los dulces criollos eran dulces callejeros. Se vendían en unos carritos blancos de madera que mostraban su mercancía bajo vidrio. Despachados en bolsitas de papel marrones con una servilleta incluida para comensales apresurados, eran de una variedad que impedía el cansancio.
Un recuerdo de mi infancia: ver llegar a mi padre con su bolsita de papel. Usualmente, traía pan de horno y almidoncitos. Otras veces, maní garrapiñado, maní en concha o pistachos, pero esa es otra historia.

Los almidoncitos debían su nombre a su ingrediente principal, el almidón de yuca, endulzados con papelón y sazonados con especies. Eran quebradizos y se deshacían en la boca. Sus boronitas eran un deleite final. Parte del ritual de saborearlos era disfrutar esa sensación de desintegración que impregnaba el paladar de aromas y sabores. Luego, se hizo frecuente el uso de la fécula de maíz que es lo mismo que decir maicena, ese mágico ingrediente que espesaba natillas, salsas y otras preparaciones y que era tan familiar en su caja de cartón amarilla. Si bien, hasta ahora los almidoncitos son un sabor necesario y añorado para mí; no desarrollé tal afecto por el pan de horno. Rosquitas hechas con maíz cariaco, una variedad propia de la región de Cariaco en el estado Sucre. Tenían una textura dura, resaltaba en su dulzor cierto tono salado, que tal vez provenía del mismo papelón.
Esos sabores, los de la infancia, los que buscamos de alguna u otra manera a lo largo de los años con el desencanto de no encontrarlos, son parte fundamental de la identidad individual, del menudo que confirma la psiquis y la sensibilidad: instantes, vivencias cotidianas, rutinas, descubrimientos de lo pequeño.

Y allí también está el crujido dulce de las conservas de coco. Toda una fiesta: blancas, rosa fucsia y marrones, con el tono del papelón. Gran celebración era encontrarlas frescas, blanditas, al primer mordisco; contrastando con la textura dura de la superficie que iba perdiendo humedad. Junto a las conservas, los besitos: cubiertos de crujiente caramelo encerraban la suavidad de un coco rallado con fineza. Luego, muchos años después, se hicieron populares unas conservas de otros lares, que eran adornadas con un trozo de coco entero y ofrecidas en bandejas de cartón. La tradición de Semana Santa siempre estaba ligada al coco. Recuerdo a Cumboto, entonces, la novela de Ramón Díaz Sánchez, con las peleas de partir los cocos, toda una cultura en torno a su cultivo. En la cocina, su uso exige una trabajosa elaboración que nunca ha logrado sustituir la industrialización de presentaciones como la masa rallada o la leche. Así que la prisa y el ritmo acelerado de estos tiempos nos han alejado de su sabor a pesar de que el aceite de coco ha regresado reinvindicado por propuestas recientes de alimentación sana.
Los dulces criollos sobreviven a la condena del mundo fitness, regresaron con esplendor cuando hubo el boom de la comida mantuana y criolla, a mediados de los 90 —uno de sus grandes impulsores, cómo no nombrarlo, fue Armando Scannone al publicar su libro rojo y también necesario es nombrar a Helena Ibarra que le dio carácter gourmet a los tequeños, ahora impregnados de nostalgia y añoranza por lo perdido para quienes han buscado otras tierras—.
Cuando volaba por Avianca siempre disfrutaba encontrar un dulce criollo colombiano con su etiqueta explicando el nombre e indicando los ingredientes, una manera de expresar orgullo por lo propio. En Medellín descubrí las brevas rellenas de dulces de leche —que nunca quise probar en Caracas—, lo que me lleva a un corredor de dulces criollos en Cartagena, mirados y no comprados, y a los dulces de cajeta de Granada, Nicaragua, y al esplendor de un dulce de guayaba amarilla que la poeta mexicana Leticia Luna me regaló en mi primer viaje a México donde mucho después probé los caramelos picantes de tamarindo. Sabores todos que se abrazan en la memoria. Pero siempre predominan los de la infancia, los del pequeño entorno…
Y los dulces criollos permanecen, si no en las manos y paladares de hoy en día —algunos de ellos demasiado seducidos por la Nutella—, siempre en la memoria.